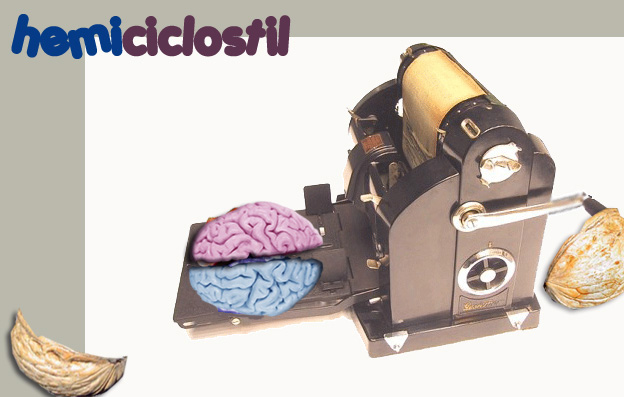ELLAS A LA EDAD DE PIEDRA
Una vez al año visito a mi ginecólogo para una revisión rutinaria. La sala de espera de la clínica es como un zulo en el sótano primero sin ventanas a la calle que suele estar abarrotada de parientes próximos y de futuros papás esperando a que sus mujeres den a luz a sus vástagos. Por si el espacio no fuese suficientemente agobiante, una parte importante del mismo se la comen dos máquinas de café y patatas fritas ¿quién puede tener hambre en momentos tan críticos?. Tras una hora de espera entro en la consulta donde procedo al protocolo de siempre. Es imposible acostumbrarse al momento de tumbarse en el potro con los pies apoyados sobre esas horquillas de acero. La persona humana que llevo dentro se transforma en una especie de cordera en la sala de degüello. El médico quita hierro al asunto hablando de temas triviales mientras introduce en mis partes íntimas un aparato llamado espéculo que va abriendo camino poco a poco con un ruidito creak creak creak. Ahora soy una lata de sardinillas. Una vez que la abertura es suficiente como para tener una amplia visión del tema, el médico trastea con soltura. La cordera tiembla.

Sin embargo lo mío no es más que un acontecimiento insignificante comparado con lo que está sucediendo simultáneamente varias salas más allá, en los paritorios. Imagino los gritos desgarradores de las parturientas partiéndose literalmente en dos durante horas, a veces incluso días, sin necesidad de espéculo, sólo gracias a la sanguinaria madre naturaleza, hasta que un ángel salvador de bata blanca y anestesia en mano se apiada de ellas atacándolas por la espalda con una aguja increíblemente larga. Aunque el sufrimiento supuestamente desaparece por fin y todo se hace mucho más llevadero hasta que sale la cabecita del bebé a través de un cuerpo que se hace ajeno, lo peor está por llegar. Durante semanas interminables la madre recordará el estrecho lugar por el que salió la criatura, gracias a los puntos de sutura que coserán su periné desgarrado y en carne viva.
Mientras las madres paren como hace millones de años… uno de los padres juguetea nerviosamente con su PDA y yo me dejo olvidada por unos momentos mi carne en la sala de degüello para huir con la mente al nerdvana (unión perfecta entre la máquina y el cuerpo humano) Un lugar a años luz donde un ejército de nerds informáticos, escapa, a su vez, a una supra-realidad mucho más indolora cuya capital universal se haya en Silicon Valley. Allí la vida elige multiplicarse no a través de células sensibles, sino de frías unidades binarias. Sus habitantes: los homochips nacen, crecen y reproducen meta-datos a la sombra blanca de espaciosos complejos de producción tan artificiales como las fábricas de la era industrial, sólo que ahora estos modernos obreros no trabajan sino que parecen jugar con sus maquinitas. Donde antes se moría a causa del humo negro, ahora se vive eternamente gracias a un humo invisible y magnético. Los peones de la era digital queman sus ojos, sus neuronas y sus cervicales frente a ordenadores moviendo increíbles masas de información.
Los centros de tecnología se asemejan a modernas guarderías donde hombres, siempre post-adolescentes, se entretienen buscando o construyendo, a través de Internet, cualquier cosa que quepa en la imaginación, o creando procesadores capaces de imitar el funcionamiento de las neuronas. Un mundo postizo, en el que los reyes son niños que no temen bracear en un océano de bits, donde los cambios hormonales o cualquier rastro de imperfección fisiológica que cause desequilibrio deja de tener sentido y utilidad, puesto que para eso está el mundo virtual, tan virtual como sea necesario para que no duela y nos permita seguir jugando, a ser posible eternamente...
No te preocupes, lo tuyo no es grave- el ginecólogo me deja a solas. Una vez compuesta y con pinta de persona salgo a la calle. Hace frío y sol a la vez. Vuelvo a ser libre, hasta que mi cuerpo me lo permita para campear por este mundo real que duele. El nuevo papá conecta su motor de búsqueda para encontrar la ruta perfecta de vuelta a casa, mientras, la mamá aprieta a su pequeño chip sobre el regazo disimulando una mueca de dolor. La anestesia está dejando de hacer su trabajo.